La pierna
Lo primero que hacía mi abuelo por la mañana era ponerse la pierna izquierda. Era un cilindro de plástico naranja relleno de espuma, con un pie de cuatro dedos, que se ajustaba en el muslo con lo que a mí me parecían unos cordones de zapatos. Tenía el mismo grosor en la parte del fémur que en la del tobillo, y, por ello, su aspecto, más que el de una pierna, era el de una pequeña tubería o el de un obelisco romano en el que aparecían ilustradas sus grandes batallas, incluida aquella de la bala perdida en la zona universitaria madrileña. Una bisagra en el centro hacía la función de rodilla, pero, aunque mi abuelo la lubricaba amorosamente todos los días, en realidad no se doblaba mucho; cuando lo hacía, el ruido era el de una puerta descompuesta. Para sentarse, asestaba un golpe seco a la espinilla ortopédica y la pierna se colocaba en ángulo recto, una aparatosa operación siempre motivo de miradas de asombro y curiosidad. Y también objeto de crítica, aunque esta última actitud era patrimonio de escrupulosos cuerpos intactos.
Yo pensaba que todos los viejos del mundo tenían una pierna como la de mi abuelo y que, en el futuro, yo también la tendría. Creía que, cuando llegara a esa edad, después de cientos de años, se me caería la pierna izquierda y me colocarían un cilindro de plástico naranja en su lugar. Lo consideraba la evolución natural del ser humano y, por tanto, no me asustaba la idea de la invalidez, sino que la veía con ingenua fascinación y hasta con envidia. Quería tener una pierna como la de mi abuelo, que me pudiera quitar y poner a mi voluntad y en cualquier momento. En ella guardaría cosas, como mi colección de chapas de la vuelta ciclista, el hinque o las canicas, o bien la utilizaría como almacén de golosinas o como improvisado arsenal de espadas láser.
Recuerdo que me convertí en un auténtico temerario, todo lo temerario que puede ser un niño de diez años. Yo era el que más se arriesgaba a la hora de salvar un fuera de banda, el que primero se subía a los árboles en busca de las cometas y el que se inventó el juego de saltar al foso de las murallas con una sombrilla como paracaídas. Renuncié a los pocos meses, desalentado, repleto de rozaduras y convencido de que un resultado aceptable sólo se podía obtener con una acción a gran escala. Quizás un león del circo o un accidente de coche en el que yo –o mi pierna– fuera el único perjudicado habría sido lo idóneo, pero no tuve esa suerte y me vi obligado a pasar mi niñez con las dos extremidades inferiores enteras y con la frustración de saber que, hasta dentro de cientos de años, no podría disfrutar de una pierna como la de mi abuelo.



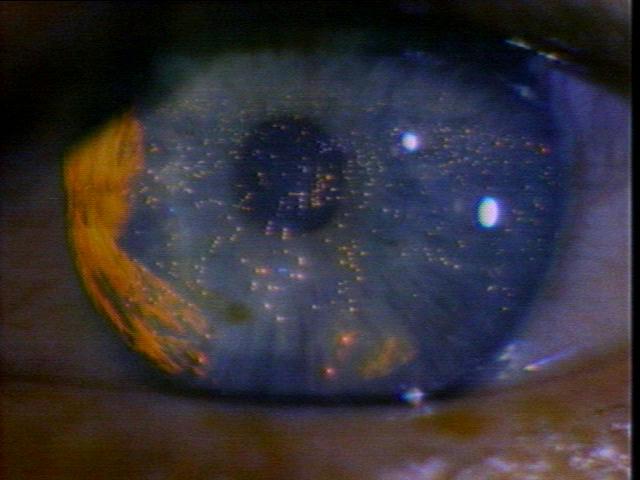


14 comentarios:
He aquí un ejemplo de como de niños podemos llegar a idealizar las virtudes y defectos de nuestros mayores. Y por otro lado, de como una idea nos puede dar la libertad y hacer que podamos vivir la vida de una forma más intensa haciendo cosas que quizás con un poco de conciencia no se harían. Quizás me voy un poco/bastante por las ramas, pero basándome en conocimientos de la carrera desarrollaría la teoría del caos donde se comenta que para vivir hace falta que el orden y el desorden se mantengan en equilibrio.
Me encanta. Nunca entendere a quien quiere ser unico y rechaza las diferencias que nos hacen especiales. Junto a la puerta de mi casa hay un baston, su empuñadura dice que lo ha llevado "todo un señor". Cada vez que entro y salgo de casa lo miro, me gusta sentirme acompañada. Cuanto hecho de menos ese sonido que me despertaba cada mañana. A veces no hay uno, hay dos :)
Uf, me has tocado la fibra sensible...
Un texto muy interesante. Coquetear con la temeridad para tener una pierna ortopédica me recuerda, por alguna razón, a un viejo dicho judío: "el que quiere morir, vive".
Un saludo.
Monsalud: en efecto, la inocencia tiende a convertir en héroes a los adultos, aunque no sé si aplicar la teoría del caos es ir demasiado lejos... De todas formas, tu reflexión me parece interesante.
Amélie: feliz viaje para ti y para Marvin. Buena elección, el cielo de Francia. Ya verás qué cuidadosos son con sus cosas.
Sweetcide: ya ves, tenía el día retrospectivo.
Cierto, Carlos, y ¿no es la muerte una parte más de la vida?
lo de saltar al foso con sombrilla creo que me lo perdi, pero mira que hicimos tontunas de chicos, y junto a Tomás saltamos de sitios peores y sin sombrilla. jeje bueno que me ha gustado mucho esta entrada, es muy tierna.
Lila, pues yo no lo hice, pero me sé de uno que saltaba con un paraguas, emulando a Mary Poppins.
Me temo que tú me ganabas a temerario. Que se lo digan a tus incisivos.
Muy buen relato Fer.
Seguro que admirabas a tu abuelo y por eso querías tener una pierna ortopédica. Yo quiería tener falta de riego y tomarme esas gotitas tres veces al día.
Muy tierno, besos!!
nadie es perfecto (al menos hasta que pasen cien años)
¡Gracias, Mavi! Más que admiración, era curiosidad malsana.
Manuel, continuando en el territorio de las frases hechas, tampoco hay mal que cien años dure :-)
Un texto delicioso.
Aunque sinceramente, no te veo saltando los fosos con una sombrilla... lo más que me imagino son saltando las cañoneras.
Saludos
Gracias, Cristina. Tampoco yo me veo, pero nada como la ficción para acabar con los miedos reales.
¡Me ha gustado mucho, Fer!
Yo de pequeña quería usar bastón como mi abuelo, era mi ídolo...
(suspiro)
¡Gracias, Eva! Yo le cogía los bastones (todos muy bonitos, sin llegar al nivel de Gala) y se me pasaban las horas jugando con ellos, así que te entiendo.
Publicar un comentario