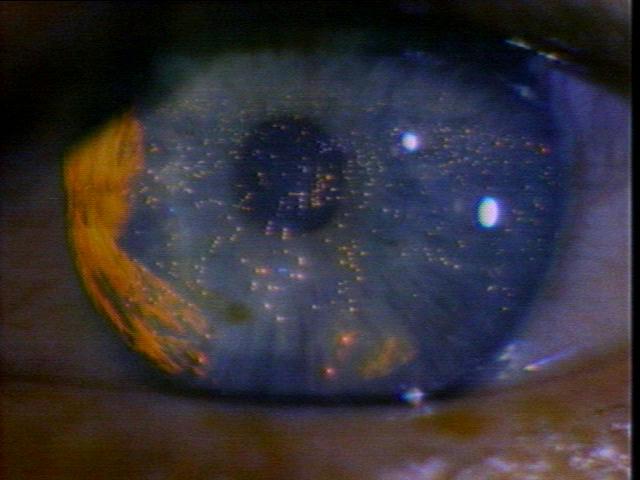Café
 Al contrario de lo que piensa la gente, las noches en el café no son más largas. Me gusta estar en el café, contando mi día o mis días a algún camarero. Son tiempos en los que escasean las buenas historias y estoy seguro de que agradecen un alivio de la realidad como el que les proporciono. De hecho, el otro día, no recuerdo muy bien cuándo, uno, aquél de la voz de cadáver, me hizo una pregunta. Quien hace una pregunta es porque está interesado. Si no, hace el imbécil. O es demasiado amable. Pero son tiempos en los que escasea la gente amable. Y más en el café.
Al contrario de lo que piensa la gente, las noches en el café no son más largas. Me gusta estar en el café, contando mi día o mis días a algún camarero. Son tiempos en los que escasean las buenas historias y estoy seguro de que agradecen un alivio de la realidad como el que les proporciono. De hecho, el otro día, no recuerdo muy bien cuándo, uno, aquél de la voz de cadáver, me hizo una pregunta. Quien hace una pregunta es porque está interesado. Si no, hace el imbécil. O es demasiado amable. Pero son tiempos en los que escasea la gente amable. Y más en el café.Paso más tiempo en el café desde que llegué a la conclusión de que no necesito pasar el tiempo con nadie. No necesito a nadie. Ni siquiera a aquel camarero de la voz de cadáver y sus preguntas. Tampoco a la de la trenza desordenada que me rellena el vaso. Eso no quiere decir que nadie me necesite. Al contrario. Hubo una época en la que yo era muy necesario. Puedo decir que el frágil equilibrio que me rodeaba dependía, en gran parte, de mis decisiones. Todo era como un papel de fumar en el que yo ponía el tabaco. Lo liaba y lo encendía. Más tarde tiraba las cenizas.
Sí, era grato que se tomaran molestias conmigo, que se preocuparan por mí. El dolor era más tolerable de esta manera. Pero era muy difícil no romper nada. Aquí, en el café, me da igual romper cosas. Ayer tiré al suelo una jarra de cristal, de ésas con el asa de plástico negro. La de la trenza desordenada me miró mal. El camarero de la voz de cadáver me preguntó quécoñohaces. Le respondí con un disparo a la cabeza. A la de la trenza sólo pude darle en el hombro. Y gritos. ¿Por qué tienen que gritar? Después, cuando me dispararon a mí, no grité. Sólo caí de rodillas. Feliz.
Me gusta estar en el café.