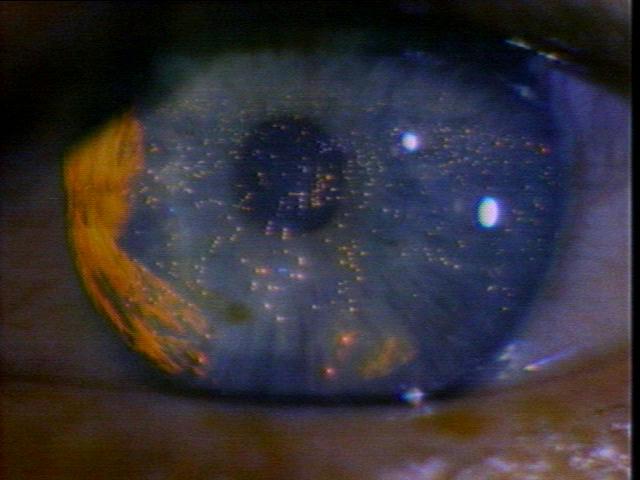Quisiera ser (I)
¿Quina cara deuen fer, els xefs, quan saben que els visita un inspector de la Michelin?, Josep Maria Fonalleras (fragmento)*
* Los no catalanoentendientes encontrarán la traducción al castellano en el primer comentario.
 La editora terminó de leer sobre las cuatro de la mañana. Puso el último folio encima de los demás -450 páginas, Garamond 10, párrafos justificados-, en la mesilla de noche. Se quitó las gafas, apagó la luz y encendió la radio. A esas horas sólo había programas de testimonios, pero le daba igual. De todas formas, no escucharía ni la voz del locutor ni las desesperadas historias de los oyentes; sólo quería un runrún de fondo que le ayudara a digerir lo que había leído, ya que el silencio nunca había sido consejero juicioso y no tenía por qué serlo ahora. Antes era fumadora y esas primeras caladas del cigarrillo le habían servido en más de una ocasión como lubricador de conciencia, pero ahora, que de humo no quedaba más que el del cine, tenía que buscar accesorios menos ortodoxos. Si al menos le gustara drogarse, endulzaría las respuestas con delirium tremens. En el otro lado de la cama, su esposo dormía.
La editora terminó de leer sobre las cuatro de la mañana. Puso el último folio encima de los demás -450 páginas, Garamond 10, párrafos justificados-, en la mesilla de noche. Se quitó las gafas, apagó la luz y encendió la radio. A esas horas sólo había programas de testimonios, pero le daba igual. De todas formas, no escucharía ni la voz del locutor ni las desesperadas historias de los oyentes; sólo quería un runrún de fondo que le ayudara a digerir lo que había leído, ya que el silencio nunca había sido consejero juicioso y no tenía por qué serlo ahora. Antes era fumadora y esas primeras caladas del cigarrillo le habían servido en más de una ocasión como lubricador de conciencia, pero ahora, que de humo no quedaba más que el del cine, tenía que buscar accesorios menos ortodoxos. Si al menos le gustara drogarse, endulzaría las respuestas con delirium tremens. En el otro lado de la cama, su esposo dormía. Lo que acababa de leer era una obra maestra. Sobre la mesilla de noche reposaba la novela de un desconocido que iba a ser, sin duda, el nuevo Joyce. Las páginas que había tenido el privilegio de hojear esta noche iban a cambiar la historia de la literatura y estaban ahí, junto a su cabeza. Cerrar los ojos, convencida de una certeza semejante, iba a ser imposible, así que se levantó y se fue a la cocina. Al otro lado de la cama, su esposo remugaba en sueños.
Abrió la nevera y no vio nada que le gustara, así que optó por servirse una copa más del vino que había sobrado de la cena. No, no era bueno. El riachuelo que se abrió paso en su pecho le distrajo por un momento de lo que le impedía dormir: ardor de estómago garantizado, pensó. Aun así, se terminó la copa en tres tragos. Al tercero, pronunció en voz alta:
- Es lo mejor que he leído.
Su estructura, círculos concéntricos que conducían a una resolución magistral, remitía a La Divina Comedia, pero Dante se le quedó pequeño; quizás ese viaje de vuelta a casa tenía una fuerte deuda homérica, y el estilo le recordaba al mejor Nabokov. Pero no, ahora cualquier figura se le apareció insignificante. Ahí estaba, sobre la mesilla de noche, esa obra inhumana. Y, al otro lado de la cama, su esposo roncaba, sobreviviendo a las apneas.
- Es lo mejor que he leído.
Repitió. La espina dorsal se le encogió. Echó otro trago, esta vez más largo, hasta terminar la copa. Sólo le vinieron maldiciones a los labios. Las sienes palpitaban visiblemente. Al otro lado de la cama, su esposo tenía una pesadilla.
Nadie excepto ella merecía leer esa novela. Ella, sólo ella -aquello le sonaba como a miel de granja, no podía parar de pronunciarlo. Ella. Sólo ella. Esta vez bebió de la botella y el vino le cayó por las comisuras de los labios, tiñendo de rojo cereza la piel de sus pechos.
- Es lo mejor que he leído.
Repitió. Una vez más. Fue a por la novela, que aún reposaba en la mesilla de noche, y comenzó a comerse las páginas, una a una. Después de cada página, otro trago de vino. Ella, sólo ella. Ella, sólo ella.
Murió de indigestión, claro. Qué ilusa. Yo siempre guardo copias de lo que escribo.
 "Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente. Como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar, parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche, copiando, a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún más si él hubiera sido un trabajador alegre. Pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente.
"Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente. Como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar, parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche, copiando, a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún más si él hubiera sido un trabajador alegre. Pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente.
Una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Cuando hay dos o más amanuenses en una oficina, se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo la copia, el otro siguiendo el original. Es un asunto cansador, insípido y letárgico. Comprendo que para temperamentos sanguíneos, resultaría intolerable. Por ejemplo, no me imagino al ardoroso Byron, sentado junto a Bartleby, resignado a cotejar un expediente de quinientas páginas, escritas con letra apretada.
Cuando reciba la presente, es muy probable que yo ya esté con el cráneo reventado en el cauce seco del río.
Es curioso: escribir la frase anterior no me ha removido nada. De hecho, me la trae floja.
Y es que lo malo de ser monitor de puenting es que las emociones se relativizan. Ayer, por ejemplo, estaba sentado en uno de los bancos del parque y se me acercó un caniche juguetón. Se puso a saltar delante de mí con la lengua fuera, reclamando caricias o, no sé, que le lanzara una de las ramas que había a mis pies. Estará conmigo en que la escena podía suscitar ternura, regocijo o, simplemente, indiferencia. En realidad lo que pasó fue que me entró un sudor frío, me puse pálido y se me bloquearon los músculos. Esto último sólo durante un par de segundos, porque después salí corriendo despavorido.
Otro ejemplo: hace una semana más o menos, fui a ver una película de terror, aquella del diablo; hacen una reposición. Siempre me han gustado las películas de terror y voy bastante a menudo al cine a verlas, pero, de un tiempo a esta parte, me he convertido en un espectador inerte de los gritos y gestos de pánico de mis compañeros de sala. La última vez incluso me dormí. Sin embargo, no puedo ver una de Angelopoulos sin que me provoque pesadillas, y ni le quiero contar la descarga de adrenalina que supuso la última de De Oliveira.
En cuanto al sexo, he perdido el interés. Antes lo tenía que hacer, como mínimo, cuatro veces al día y ahora no me interesa. La experiencia del orgasmo no me supone ninguna motivación. Me produce bostezos sólo pensar que tengo que acariciar el cuerpo desnudo de una mujer. La única forma de conseguir erecciones es con la lectura pausada del Tractatus de Wittgenstein.
Entenderá que es imposible desarrollar una vida con normalidad y que mi suicidio no puede estar más justificado.
Atentamente se despide de usted y del mundo,
El finado
Quisiera que no terminara nunca este día, me dice, con un tono de paroxismo perpetuo, de no haberse caído jamás a un pozo: la manera de querer de los que nunca han muerto de amor. Lo miro con sorpresa, intentando pronunciar como él esas palabras. Busco. Miro su desnudez, la examino para encontrar algo obsceno, pero parece de aquella clase de personas que les dices polla y se alborotan. Así que lo abrazo, imaginando que le quiero.
Mejor muerto que sin ti, me dice, sin saber qué es lo que se siente en un cajón de madera con tres metros de tierra por encima. Me coloco arriba y comienzo a moverme con parsimonia. Él deja escapar un suspiro. Noto cómo su sangre empieza a bombear dentro de mí, me apoyo en su pecho y él envuelve el mío con sus manos, acariciando los pezones con el dedo pulgar.
Aún no me he ido y ya te echo de menos, me dice; este chico es un baúl de lugares comunes. Le soplo al oído y se estremece, haciendo un ruido de locura virginal, así que después le muerdo la oreja, pero él se me agarra al cuello y tengo que separarme. Marcas, no, le reprocho, y se ruboriza entre mis manos. Incluso hasta me enternece un poco. Así que le beso en los labios y recorro sus dientes con la lengua. Me gusta que me beses, me suelta.
 Estaba cansado del cinismo. O eso creía tras fijarse en que las uves de su cara ya no eran tan uves como antes y se había evaporado su simpático aspecto de Satanás rubio. Los ojos, ayer del característico color gris amarillento, ahora le recordaron al cobalto.
Estaba cansado del cinismo. O eso creía tras fijarse en que las uves de su cara ya no eran tan uves como antes y se había evaporado su simpático aspecto de Satanás rubio. Los ojos, ayer del característico color gris amarillento, ahora le recordaron al cobalto. "En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. Hasta que esto me aburrió. Puse entonces la cama allá y el armario aquí. Durante un tiempo me sentí animado por la novedad. Pero el aburrimiento acabó por volver. Llegué a la conclusión de que el origen del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su situación central e inmutable. Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resultado fue inconformista. La novedad volvió a animarme, y mientras duró me conformé con la incomodidad inconformista que había causado. Pues sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la pared, lo que siempre había sido mi posición preferida. Pero al cabo de cierto tiempo, la novedad dejó de ser tal y no quedó más que la incomodidad. Así que puse la cama aquí y el armario en medio. Esta vez el cambio fue radical. Ya que un armario en medio de una habitación es más que inconformista. Es vanguardista. Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no fuera por “ese cierto tiempo”. Para ser breve, el armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario. Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. Si dentro de unos límites determinados no es posible ningún cambio verdadero, entonces hay que traspasar dichos límites. Cuando el inconformismo no es suficiente, cuando la vanguardia es ineficaz, hay que hacer una revolución. Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado dormir en un armario, de pie, sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y de los dolores de columna. Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una victoria total. Ya que esta vez, “cierto tiempo” también se mostró impotente. Al cabo de cierto tiempo, pues, no sólo no llegué a acostumbrarme al cambio -es decir, el cambio seguía siendo un cambio-, sino que al contrario, cada vez era más consciente de ese cambio, pues el dolor aumentaba a medida que pasaba el tiempo. De modo que todo habría ido perfectamente a no ser por mi capacidad de resistencia física, que resultó tener sus límites. Una noche no aguanté más. Salí del armario y me metí en la cama. Dormí tres días y tres noches de un tirón. Después puse el armario junto a la pared y la mesa en medio, porque el armario en medio me molestaba. Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá y la mesa en medio. Y cuando me consume el aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui revolucionario..."
"En mi habitación la cama estaba aquí, el armario allá y en medio la mesa. Hasta que esto me aburrió. Puse entonces la cama allá y el armario aquí. Durante un tiempo me sentí animado por la novedad. Pero el aburrimiento acabó por volver. Llegué a la conclusión de que el origen del aburrimiento era la mesa, o mejor dicho, su situación central e inmutable. Trasladé la mesa allá y la cama en medio. El resultado fue inconformista. La novedad volvió a animarme, y mientras duró me conformé con la incomodidad inconformista que había causado. Pues sucedió que no podía dormir con la cara vuelta a la pared, lo que siempre había sido mi posición preferida. Pero al cabo de cierto tiempo, la novedad dejó de ser tal y no quedó más que la incomodidad. Así que puse la cama aquí y el armario en medio. Esta vez el cambio fue radical. Ya que un armario en medio de una habitación es más que inconformista. Es vanguardista. Pero al cabo de cierto tiempo… Ah, si no fuera por “ese cierto tiempo”. Para ser breve, el armario en medio también dejó de parecerme algo nuevo y extraordinario. Era necesario llevar a cabo una ruptura, tomar una decisión terminante. Si dentro de unos límites determinados no es posible ningún cambio verdadero, entonces hay que traspasar dichos límites. Cuando el inconformismo no es suficiente, cuando la vanguardia es ineficaz, hay que hacer una revolución. Decidí dormir en el armario. Cualquiera que haya intentado dormir en un armario, de pie, sabrá que semejante incomodidad no permite dormir en absoluto, por no hablar de la hinchazón de pies y de los dolores de columna. Sí, esa era la decisión correcta. Un éxito, una victoria total. Ya que esta vez, “cierto tiempo” también se mostró impotente. Al cabo de cierto tiempo, pues, no sólo no llegué a acostumbrarme al cambio -es decir, el cambio seguía siendo un cambio-, sino que al contrario, cada vez era más consciente de ese cambio, pues el dolor aumentaba a medida que pasaba el tiempo. De modo que todo habría ido perfectamente a no ser por mi capacidad de resistencia física, que resultó tener sus límites. Una noche no aguanté más. Salí del armario y me metí en la cama. Dormí tres días y tres noches de un tirón. Después puse el armario junto a la pared y la mesa en medio, porque el armario en medio me molestaba. Ahora la cama está de nuevo aquí, el armario allá y la mesa en medio. Y cuando me consume el aburrimiento, recuerdo los tiempos en que fui revolucionario..."