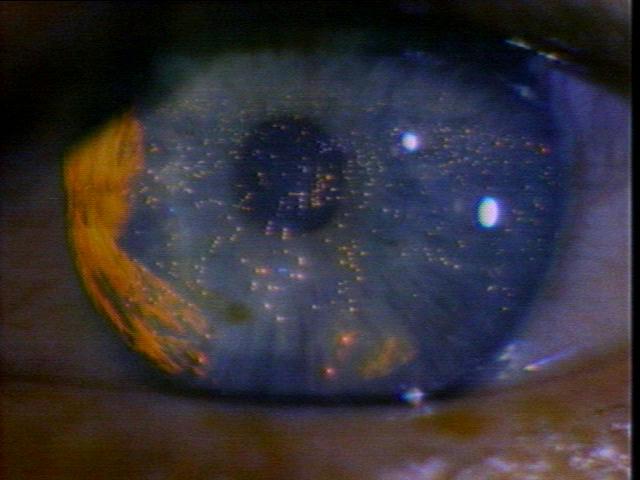Bitácora
En mi primer viaje en el tiempo maté al inventor de la Coca-cola. Ahora todo el mundo bebe gazpacho y el cuba libre lleva zumo de piña. Todos los niños duermen bien. Tampoco hay guerras, pero no sé si todo tiene que ver con la Coca-cola.
En mi segundo viaje en el tiempo me llevé de cañas a Cervantes. Después cayó en el alcoholismo y dejó de escribir de repente. No llegó a acabar ni Rinconete y Cortadillo. Ahora los niños estudian a Fernández de Moratín y a Javier Serra.
En mi tercer viaje en el tiempo intenté arreglar el desaguisado del segundo. Cervantes volvió a caer en el alcoholismo. Se ve que tenía cierta tendencia, así que he concluido que no fue culpa mía.
En mi cuarto viaje en el tiempo no hice nada relevante. Ahora todo es igual, salvo Anatomía de Grey, que nunca se hizo.
En mi quinto viaje en el tiempo volví a matar, esta vez al fundador de IKEA. Ahora la gente compra muebles caros y ya está. Pensaba que pasaría algo más, pero no.
En mi sexto viaje en el tiempo fui a ver si Jesucristo hacía milagros o no. No lo encontré, pero me dijeron que era más moreno que en la foto.
En mi séptimo viaje en el tiempo prendí fuego al garaje de Bill Gates. No sé si estaba él dentro. Ahora todo el mundo tiene ordenadores Mac, pero los modernos adoran el Windows Vista.
En mi octavo viaje en el tiempo tampoco hice nada relevante. Intenté ser el primer novio de Grace Kelly, pero no hablo inglés, así que nada.
Y en mi último viaje en el tiempo llegué hasta aquí y mejor me voy.