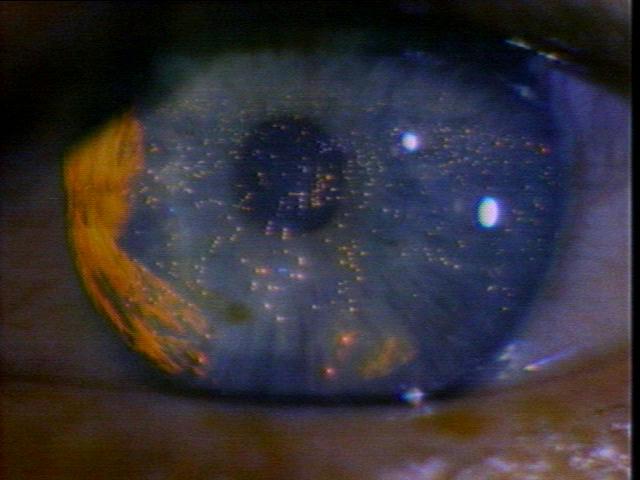Pasmarotes
Mi adolescencia fue bastante dura. Sí, fui uno de esos niños adultos que se pasan el día explotándose granos y pensando en sexo, de ésos que lo mismo les da un so que un arre. Mi madre me llamaba una y otra vez “pasmarote” para ver si reaccionaba. Quizás lo habría hecho de saber qué significaba esa palabra. Pero no era así y estaba demasiado atontado como para levantarme y buscarla en el diccionario. En aquella época no teníamos Google.
Descubrí el significado veinte años más tarde, caminando por el bosque mientras disfrutaba de mi nueva afición: buscar setas. Pues bien, acababa de encontrar lo que parecían cuatro níscalos y me disponía a recogerlos (sin tocar las láminas, porque si no, se oxidan) cuando debajo de uno de ellos apareció un señor. Le pregunté qué hacía ahí a la sombra de los níscalos y me respondió que arte. No me pareció raro, porque últimamente se llama arte a cualquier cosa.
Lo que me extrañó fue su aspecto, más bien de barrio de Salamanca que de bohemia, y no lo asocié al término artista.
- ¿Sabe usted que no parece un artista?
- Evidentemente, señor, es que no lo soy. Soy un pasmarote.
Y lo agarré del pescuezo y lo metí en la cesta.
La idea era cocinar níscalos. Y tenía que haberla mantenido, porque el pasmarote resultó ser bastante soso. Ni con sal gorda mejoró. A eso quizás se refería mi madre.