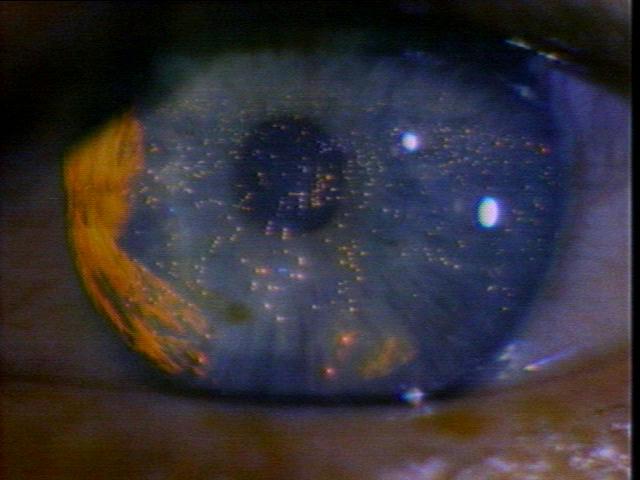Ayer pillé a mi mujer leyendo el que se supone que es el
libro de moda. En un primer momento, se avergonzó, no por parecer demasiado mainstream, sino porque la novela en
cuestión versa sobre el sadomasoquismo de alcoba; ella siempre ha sido recatada
y pudorosa, y aquella revelación significaba, como poco, que se tambalease
aquella faceta de mi mujer que menos me excitaba. Pensé
Ésta es la mía.
Y después de un par de horas de amorosa y comprensiva
conversación, le propuse que, por qué no, podíamos probar algo de lo que se cocía
en el libro. Más que nada, por variar, que hartito me tiene la coreografía de
misionero arriba y misionera abajo, que diecisiete años haciendo lo mismo sábado-sí-sábado-no son lo último que me
habría imaginado en mis fantasías de la tierna edad.
Ella dijo que vale.
Ella dijo que vale.
Ella dijo que vale, y yo habría tirado cohetes y tocado
fanfarrias y panderetas de gustarnos a ambos ese tipo de elementos sonoros, que
no es el caso. Y remató diciendo que aquellas cosas había que hacerlas bien, y
que, como en el libro, deberíamos firmar un contrato de sumisión. Eso dijo, y a
mí me dejó que ni fu ni fa, que las cosas legales me espantan más que me
erotizan.
Pero dije que vale.
Y entonces ella se despidió y desapareció durante varias
horas –que ni comimos ese día– y volvió con el contrato y yo, presa de la
ansiedad ya, firmé sin leer.
Y ella lo firmó.
Lo primero ha consistido en dormir en el coche, medio
desnudo y presa del pánico infligido por los cientos de petardos de la noche de
San Juan.
Y lo peor es que me he perdido el fútbol.
Fuck.