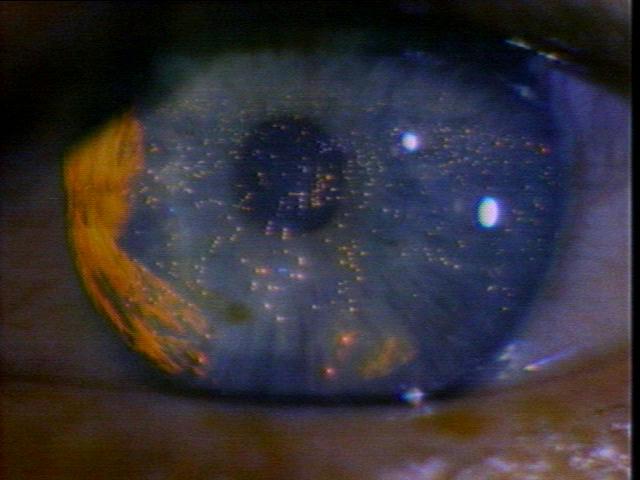Sed
Soñó que tenía mucha sed. No sé si es que estaba en el desierto de Gobi o paseando por las ruinas del teatro romano de Mérida, pero tenía mucha sed y no encontraba agua por ninguna parte. En definitiva, una de esas situaciones que sólo se dan en los sueños, porque allá donde iba, espejismo que te crió; porque poco hay que hacer en el terreno del subconsciente cuando se ha cenado una pizza con anchoas.
Excepto provocar un aborto del sueño, que se hace así.
Despiértate.
Y despierto sólo hay que alargar el brazo y coger esa botella de agua que se ha colocado sabiamente en la mesilla de noche.
Y despierto sólo hay que ponerse la botella en los labios e inclinarla.
Y despierto, sólo hay que beber agua.
Y despierto, así lo hizo. Bebió de forma exagerada, sin la medida que otorga la vigilia y con el alivio que era sentir ese líquido enfriando las entrañas.
Bebió mucho más allá de sentirse satisfecho, varios litros quizás, sin percatarse de que todo él comenzó a hacerse líquido. Primero fueron las vísceras, después los músculos, y luego el agua salió por sus orificios y acabó reduciendo su tronco y sus miembros a mero fluido.
De su cuerpo sólo quedó una mancha incolora en la sábana bajera.
Su mujer, al despertarse, lejos de echarlo de menos, se dio la vuelta y se puso a dormitar dominicalmente sobre la humedad de la cama. Qué fresquito, pensó. Y sonrió pensando en las anchoas de anoche, que le costaron lo suyo, pero que habían valido la pena.