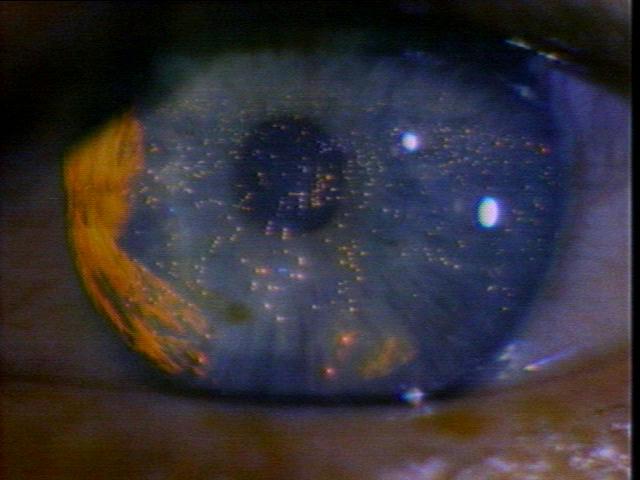A Julián
Lo primero que hacía mi abuelo por la mañana era ponerse la pierna izquierda. Era un cilindro de plástico naranja relleno de espuma, con un pie de cuatro dedos, que se ajustaba en el muslo con lo que a mí me parecían unos cordones de zapatos. Tenía el mismo grosor en la parte del fémur que en la del tobillo, y, por ello, su aspecto, más que el de una pierna, era el de una pequeña tubería o el de un obelisco romano en el que aparecían ilustradas sus grandes batallas, incluida aquella de la bala perdida en la zona universitaria madrileña. Una bisagra en el centro hacía la función de rodilla, pero, aunque mi abuelo la lubricaba amorosamente todos los días, en realidad no se doblaba mucho; cuando lo hacía, el ruido era el de una puerta descompuesta. Para sentarse, asestaba un golpe seco a la espinilla ortopédica y la pierna se colocaba en ángulo recto, una aparatosa operación siempre motivo de miradas de asombro y curiosidad. Y también objeto de crítica, aunque esta última actitud era patrimonio de escrupulosos cuerpos intactos.
Yo pensaba que todos los viejos del mundo tenían una pierna como la de mi abuelo y que, en el futuro, yo también la tendría. Creía que, cuando llegara a esa edad, después de cientos de años, se me caería la pierna izquierda y me colocarían un cilindro de plástico naranja en su lugar. Lo consideraba la evolución natural del ser humano y, por tanto, no me asustaba la idea de la invalidez, sino que la veía con ingenua fascinación y hasta con envidia. Quería tener una pierna como la de mi abuelo, que me pudiera quitar y poner a mi voluntad y en cualquier momento. En ella guardaría cosas, como mi colección de chapas de la vuelta ciclista, el hinque o las canicas, o bien la utilizaría como almacén de golosinas o como improvisado arsenal de espadas láser.
Recuerdo que me convertí en un auténtico temerario, todo lo temerario que puede ser un niño de diez años. Yo era el que más se arriesgaba a la hora de salvar un fuera de banda, el que primero se subía a los árboles en busca de las cometas y el que se inventó el juego de saltar al foso de las murallas con una sombrilla como paracaídas. Renuncié a los pocos meses, desalentado, repleto de rozaduras y convencido de que un resultado aceptable sólo se podía obtener con una acción a gran escala. Quizás un león del circo o un accidente de coche en el que yo –o mi pierna– fuera el único perjudicado habría sido lo idóneo, pero no tuve esa suerte y me vi obligado a pasar mi niñez con las dos extremidades inferiores enteras y con la frustración de saber que, hasta dentro de cientos de años, no podría disfrutar de una pierna como la de mi abuelo.