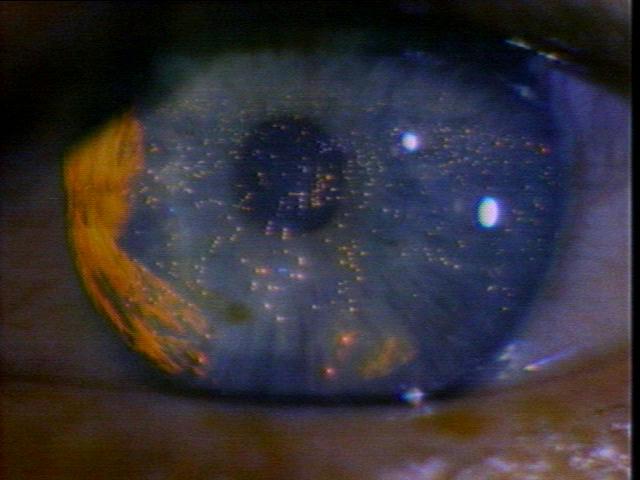Obviedad (Clásico revisitado número 20)
Rapunzel se aburría. Hay poco que hacer en una torre en medio de un bosque en medio de un cuento en medio de un libro. Ya podía ser una de las jóvenes más hermosas de su reino particular de fantasía, que poco lo aprovechaba. No tenía más contacto con el mundo irreal que el de la vieja bruja. Ésta le gritaba desde el pie de la torre "¡Rapunzel, Rapunzel, lanza tu trenza!", Rapunzel se la lanzaba y la bruja trepaba y jugaban al cinquillo hasta las tres de la mañana. Los sábados, con suerte, a la brisca.
Aunque poco sabía de la vida de las posadolescentes de cuento, su intuición de personaje ficticio le decía que aquélla que llevaba no era una existencia normal, y más después de que hace unos meses viera por la ventana a esos príncipes azules con los caballos tuneados al estilo Lowrider. Gritaban, se reían, cantaban. Parecían un poco drogados, pero eso era lo de menos: lo importante es que ahí fuera había un mundo en el que la gente hacía más cosas que jugar al cinquillo con viejas brujas.
Rapunzel, frustrada, se sumió en una honda depresión en la que se preguntaba si podría servir ella para otros menesteres que no fueran los de ser hermosa, tirar el pelo por la ventana y combinar garbanzos con la baraja española. Ni ganas tenía ya de ver a la vieja bruja. Y mucho menos de esperar al supuesto príncipe que la rescatase.
Y se cortó las trenzas, las ató a la cama y las utilizó para bajar ella misma por la ventana y hasta el suelo.
Intentando comprender por qué no se le había ocurrido antes tal obviedad, comenzó a planificar su nueva vida.
Pocos minutos después, ya había decidido a qué se dedicaría.
Iba a estudiar oposiciones. Lo llevaba en la sangre.